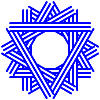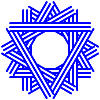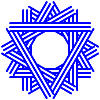 | | LÓGICA
PARACONSISTENTE |
“Vivimos en un mundo con una lógica no-clásica” (Hilary Putnam)
“La lógica paraconsistente inspiró una nueva filosofía de la ciencia y extendió el campo de la razón”
(Newton da Costa)
“Las proposiciones p y ¬p tienen sentidos opuestos, pero les corresponden una y la misma realidad” (Wittgenstein, Tractatus 4.0621)
Conceptos Previos
Lógica clásica vs. Lógica paraconsistente
En la lógica clásica rige el principio de no contradicción, que en la lógica proposicional toma la forma ¬p∧¬p) o su equivalente p∨¬p (principio del tercero excluido). Otra forma de expresar la contradicción es p ↔ ¬p. Si se aceptase el principio de contradicción (p∧¬p) −denominado “principio de Scoto”−, entonces cualquier proposición sería verdadera. En efecto, se tiene:
- p∧¬p (premisa)
- p (se deriva de 1)
- ¬p (se deriva de 1)
- p∨q (se deriva de 2 y de la ley de introducción de la disyunción: p → p∨q
- q (se deriva de 3, de 4 y de la ley del silogismo disyuntivo: (p∨q)∧¬p → q
En este caso, la teoría lógica se vuelve trivial: toda proposición es demostrable, es verdadera y es un teorema. Se produce lo que se denomina “explosión lógica”: en latín, “ex contradictione sequitur quodlibet” (de una contradicción sigue cualquier cosa).
Una lógica paraconsistente es una lógica no trivial (es decir, no acepta el principio de contradicción), pero admite proposiciones contradictorias con las cuales se puede razonar y llegar a conclusiones.
Ejemplos
Situaciones en las que necesitamos una lógica paraconsistente son las que se producen cuando nos encontramos con paradojas lógicas y matemáticas, contradicciones científicas o antinomias kantianas. También se producen en la vida diaria cuando nos enfrentamos a dilemas éticos, problemas jurídicos o a situaciones donde los componentes de un grupo sostienen posiciones contradictorias que hay que armonizar e integrar.
- Un ejemplo de paradoja lógica es la paradoja del mentiroso: “Esta sentencia es falsa”, que es a la vez verdadera y falsa: si es verdadera, entonces es falsa; y si es falsa, entonces es verdadera.
Una variante de la paradoja del mentiroso es la sentencia utilizada por Gödel para demostrar su teorema de incompletud: “Soy indemostrable”.
- Otro ejemplo de paradoja lógica es la paradoja de Russell: El conjunto R (los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos) pertenece y no pertenece a sí mismo. Pues si pertenece a sí mismo, entonces no pertenece a sí mismo; y si no pertenece a sí mismo, entonces pertenece a sí mismo.
- Un ejemplo de paradoja matemática es la definición de infinitésimo (ε): un número real positivo que es menor que cualquier número real. El infinitésimo no es un número real porque tendría que ser menor que sí mismo (ε < ε), lo que es una contradicción.
Los propios Newton y Leibniz –los inventores del cálculo infinitesimal– admitieron que los métodos prácticos del cálculo necesitaban una justificación lógico-teórica, aunque veían una justificación geométrica-intuitiva evidente.
El cálculo infinitesimal se puso sobre una base firme con la definición con la definición de límite con Bolzano, Cauchy y Weierstrass. Pero es una definición descriptiva, no aplicable operativamente para el cálculo de la derivada.
- Un ejemplo de contradicción científica es el modelo atómico de Bohr. En este modelo un electrón orbita el núcleo del átomo sin radiar energía. Sin embargo, según la teoría de Maxwell (expresada en sus famosas ecuaciones del electromagnetismo), un electrón acelerado radia ondas electromagnéticas, con la consiguiente pérdida de energía, y acabaría colisionando con el núcleo. Hay aceleración porque una fuerza centrípeta que hace que el vector velocidad del electrón cambie de dirección continuamente (sin cambiar su magnitud) al girar alrededor del núcleo. Por lo tanto, la teoría de Bohr es inconsistente. Hoy sabemos que la inconsistencia es debida a combinar leyes de la física clásica con leyes específicas de la física cuántica.
- Una antinomia kantiana –Kant fue el primero en usar el término “antinomia”– es un conflicto entre los conceptos derivados de la experiencia (sintetizados por la mente) y los conceptos derivados de ideas trascendentales (como Dios y el alma), que no tienen base empírica (son conceptos acientíficos).
Lógica paraconsistente débil y fuerte
La lógica paraconsistente débil es la lógica que se utiliza habitualmente en las teorías científicas, teorías que son continuamente revisadas, principalmente por la aparición de nuevos hechos que contradicen la teoría en vigor en cada momento. Sus principios son:
- La lógica clásica es siempre la preferible.
- Las aparentes contradicciones se deben siempre a errores humanos.
- Ninguna teoría verdadera debe contener inconsistencias.
La lógica paraconsistente fuerte es la lógica que admite que existan contradicciones. Sus principios, por el contrario, son:
- La lógica clásica no es siempre la preferible porque es una lógica limitada y restrictiva.
- Algunas contradicciones pueden no deberse a errores humanos.
- Algunas teorías pueden ser inconsistentes.
Tradicionalmente la presencia de contradicciones en teorías, en sistemas matemáticos e incluso en el propio discurso, siempre se ha considerado un síntoma de error o de falta de racionalidad. La idea de racionalidad exige la usencia de contradicción.
Para Karl Popper, la consistencia es una condición indispensable de toda buena teoría científica.
Según Peter Vickers [2013], no hay inconsistencias en las teorías científicas; son solo “inconsistencias pragmáticas”, debidas al uso de aproximaciones, idealizaciones o abstracciones para acercarse a la verdad. No hay ninguna amenaza a la lógica clásica desde ninguna teoría científica. Las inconsistencias en ciencia han sido exageradas por los filósofos.
Características de la lógica paraconsistente
- Lógica paraconsistente vs. Lógica proposicional.
La lógica paraconsistente es una lógica más débil, más flexible, menos estricta y menos limitadora que la lógica proposicional, pues considera válidas algunas proposiciones contradictorias. Pero no es una generalización de la lógica proposicional; ese papel le corresponde a la lógica intensional.
Al ser una lógica flexible, la lógica paraconsistente es una lógica más expresiva que la lógica proposicional.
- Principios.
La lógica paraconsistente abandona al menos uno de los principios que intervienen en la explosión lógica:
- Introducción de la disyunción: A → A∨B.
- Silogismo disyuntivo: (A∨B)∧¬A → B
- Lógica paraconsistente vs. Lógica polivalente.
La lógica paraconsistente fuerte es un tipo de lógica polivalente, en concreto una lógica trivalente, pues admite tres valores de verdad posibles: V (verdadero), F (falso), y V y F. Pero no toda lógica paraconsistente es polivalente, y no toda lógica polivalente es paraconsistente.
- Lógica paraconsistente vs. Lógica intuicionista.
En la lógica intuicionista la expresión A∨¬A puede que no sea equivalente a V. En la lógica paraconsistente la expresión A∧¬A puede que no sea equivalente a F. Pero ambas lógicas no son duales. La lógica intuicionista es una lógica específica, mientras que la lógica paraconsistente abarca una gran variedad de lógicas.
- Lógica paraconsistente vs. Lógica difusa.
La lógica difusa no es una lógica paraconsistente. Es una lógica en la que los valores de verdad están afectados por un factor entre 0 y 1.
Matemática paraconsistente
La matemática ha sido tradicionalmente la ciencia lógica por excelencia. Primero la lógica se formalizó matemáticamente, creándose la lógica matemática. Posteriormente la lógica matemática se integró en la propia matemática. Hoy la lógica forma parte indisoluble de la matemática.
Una inconsistencia es considera una anatema en matemática. Pero la matemática evoluciona gracias a las contradicciones. Las expresiones inconsistentes no desafían a la matemática. Muy al contrario, la enriquecen, pues amplian nuestra concepción de lo que es matemáticamente posible.
En matemática la verdad está estrechamente ligada a la lógica. Las verdades (los teoremas) se consideran que son función de los axiomas y de las reglas de inferencia. En este sentido la verdad no es absoluta.
Por lo tanto, la matemática no es única. Existe una pluralidad de matemáticas posibles. Un ejemplo bien conocido es el de las geometrías no euclidianas, que son internamente consistentes, pero incompatibles entre sí. Las diferentes geometrías no euclidianas surgen de las diferentes concepciones del axioma de las paralelas, un axioma que es independiente del resto de los axiomas.
También hay teorías de conjuntos alternativas a la teoría comúnmente aceptada, la teoría axiomática de ZFC (Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección). Algunas de estas teorías de conjuntos son incompatibles entre sí y otras son equivalentes. No se puede afirmar que la teoría ZFC es la verdadera teoría de conjuntos y que las demás son falsas. Todas son teorías legítimas.
La conclusión es que la matemática no es absoluta, sino abierta y plural. Hay muchas matemáticas posibles, pero en todas ellas se utiliza la misma lógica: la lógica clásica, una lógica que está libre de inconsistencias. Pero si utiliza una lógica paraconsistente, entonces la matemática se vuelve paraconsistente.
David Hilbert propuso a comienzos del siglo XX un proyecto que se denomina “programa de Hilbert”. Según este proyecto, la matemática debe fundamentarse en una “metamatemática” un término acuñado por el propio Hilbert formada por un pequeño conjunto de axiomas (o verdades autoevidentes) y unas pocas reglas de inferencia. Con ellas debe ser posible derivar todas las verdades matemáticas. Esta teoría debe ser consistente (libre de contradicciones) y completa (debe poder demostrar o refutar cualquier sentencia).
Sin embargo, el teorema de incompletud de Gödel demostró que la pretensión de Hilbert era imposible, que en un sistema axiomático formal (que incluya a los números naturales) hay sentencias inaccesibles, por lo que no se puede demostrar si son verdaderas o falsas. El teorema de Gödel también afirma que no podemos tener una teoría axiomática que sea a la vez completa y consistente. Una teoría es consistente si no puede demostrarse una sentencia y la contraria. Una teoría es completa si puede demostrarse para cada posible sentencia si es verdadera o falsa.
Ante el dilema planteado por el teorema de Gödel, lo que se suele hacer es renunciar a la completud, es decir, aceptar que la matemática es incompleta, y no renunciar a la consistencia pues la consistencia se considera sagrada en matemática. Pero existe también la posibilidad de renunciar a la consistencia: adoptar una matemática paraconsistente y aceptar que puede haber contradicciones, lo que no debe implicar que el sistema completo sea inconsistente. Una posición en este sentido proporcionaría una solución a las paradojas más simple, flexible y genérica.
Hay un motivo para apoyar que la matemática incluya la paraconsistencia y es tipo histórico. La matemática ha trabajado con teorías inconsistentes, pero que funcionaban a nivel práctico, como la teoría de conjuntos de Cantor y el cálculo infinitesimal.
Una matemática paraconsistente puede ser o no ser completa, dependiendo de lo que se considere verdadero y de las reglas de inferencia utilizadas. Permitir inconsistencias en matemática abriría muchos campos que antes estaban vedados a esta disciplina.
La teoría de conjuntos
La primera teoría de conjuntos fue la creada por Cantor en 1874, al estudiar el tema de los diferentes tipos de infinitos. Por su carácter general, pronto se adoptó como fundamento de la matemática. Años después comenzaron a aparecer paradojas, como la paradoja de Russell, la paradoja de Burali-Forti y varias otras. Precisamente porque daba lugar a contradicciones, la teoría de Cantor se la califica de “ingenua”. Parece ser que fue Paul Halmos quien la calificó así en su obra de 1940 [Halmos, 2011].
La crisis de la teoría de conjuntos cantoriana fue la tercera gran crisis en la historia de la matemática. La primera crisis fue el descubrimiento de los números irracionales por parte de los pitagóricos. La segunda crisis fue la falta de fundamento teórico del cálculo diferencial e integral. Y la cuarta ha sido el teorema de incompletud de Gödel relativa a los sistemas axiomáticos formales.
La teoría de Cantor era una teoría no formalizada y no axiomática. No utilizaba la lógica formal, sino que se definía de manera informal mediante el lenguaje natural. Capturaba la esencia intuitiva de conjunto mediante tres principios:
- El principio de abstracción, comprensión o intensión. Toda propiedad determina un conjunto: el conjunto formado por los elementos que tienen esa propiedad.
- El principio de extensión. Dos conjuntos son iguales si sus miembros son los mismos.
- El principio de jerarquía. Un conjunto es una entidad matemática, por lo que a su vez puede formar parte de otro conjunto.
Frege intentó formalizar la teoría de conjuntos de Cantor como fundamento lógico de la aritmética, pero su propósito fue en vano cuando Russell le comunicó la paradoja que hoy lleva su nombre.
Por su parte, Russell y Whitehead intentaron fundamentar la matemática sobre la lógica, como Frege. Para evitar la paradoja de Russell, desarrollaron la “teoría de tipos”, una teoría basada en jerarquías de conjuntos para evitar las autorreferencias que se producen en las paradojas.
A principios del siglo XX, Ernst Zermelo ideó un sistema axiomático que impedía la paradoja de Russell. Los conjuntos se construían de manera jerárquica.
Las ideas de Zermelo fueron posteriormente precisadas por Thoralf Skolem y Abraham Fraenkel y John von Neumann, cuyo resultado fue la primera teoría axiomática de conjuntos, que se conoce abreviadamente como teoría ZF (de Zermelo-Fraenkel). Posteriormente se añadiría el axioma de elección, resultando la teoría ZFC (ZF y choice, elección), la teoría axiomática de conjuntos considerada estándar.
Lógica cuántica como lógica paraconsistente
La lógica cuántica fue propuesta por Garrett Birkhoff y John von Neumann en un artículo de 1936 [ver Bibliografía] como una versión modificada de la lógica proposicional. Su característica más destacada es que no es válida la propiedad distributiva, debido al principio de indeterminación de Heisenberg:
La lógica cuántica es una lógica paraconsistente porque admite la conjunción de estados opuestos. Por ejemplo, un espín tiene dos estados opuestos en superposición, aunque al realizar una observación solo se manifieste uno de los dos estados.
Según Putnam, la lógica cuántica es la lógica más apropiada para realizar inferencias a nivel general. Lo afirma en su ensayo “Is Logic Empirical?” [1969]. Sin embargo, la posición más aceptada actualmente es que la lógica cuántica proporciona un formalismo que permite relacionar magnitudes cuánticas (momento, posición, estado, etc.), pero que no debe considerarse un sistema deductivo.
MENTAL y la Lógica Paraconsistente
La paradoja del mentiroso
La solución más comúnmente aceptada a la paradoja del mentiroso es la jerarquía de Tarski. Para establecer si una sentencia es verdadera o falsa, debe hacerse, no desde dentro de la sentencia, sino desde un nivel superior: desde un metalenguaje. A su vez, para establecer la verdad de una sentencia del metalenguaje, debe hacerse desde el meta-metalenguaje. Y así sucesivamente.
Sin embargo, no es necesario acudir a un metalenguaje. La verdad o falsedad es un atributo (predicado extrínseco). En efecto, la paradoja del mentiroso se puede expresar así: (p =: p/F), que representa la expresión fractal infinita (((p/F)/F)/F)/F...
Si admitimos que
((p/F)/F = p/V)
((p/F)/V = p/F)
((p/V)/F = p/F)
((p/V)/V = p/V)
entonces tenemos una proposición oscilante infinita entre los estados p/V y p/F. Suponiendo que el tiempo abstracto de transición entre los dos estados es nulo, entonces la frase del mentiroso sería a la vez verdadera y falsa: {V F}.
La paradoja del infinitésimo
La paradoja del infinitésimo se resuelve definiendo el infinitésimo mediante la expresión imaginaria ε*ε = 0), que es más simple que el concepto de límite y que además tiene la ventaja de ser operativa. En efecto, en la derivada de xn, que es ((x+ε)n – xn)/ε, se eliminan simplemente las expresiones en las que aparece εn, con n>1. El cálculo de la derivada es directo y su resultado es nxn−1.
La paradoja de Russell
La paradoja de Russell se expresa así:
(R = {⟨(C ← C∉C)⟩})
(R∈R ↔ R∉R)
Esta última expresión es una expresión imaginaria y especifica una relación de equivalencia lógica entre dos expresiones contradictorias entre sí, contradicción que deriva de la propia definición del conjunto R. Se tiene también la equivalencia entre dos expresiones genéricas:
(⟨(y ←' R∈R → x)⟩ ≡ {x y})
puesto que la condición R∈R se cumple y no se cumple a la vez.
Los dos modos de conciencia y las lógicas
Occidente y Oriente tratan de forma diferente las contradicciones. Occidente es racionalista y rechaza las contradicciones. Oriente, por el contrario, las acepta, y el símbolo de esta filosofía es el yin-yang, que representa la unión, integración e interconexión de los opuestos en una unidad superior. Para Oriente nada está aislado, todo está interrelacionado.
Oriente y Occidente representan los dos modos de conciencia. Oriente representa la conciencia sintética, intuitiva y profunda. Occidente representa la conciencia analítica, racional y superficial.
Estos dos modos de conciencia se reflejan en dos tipos de lógicas:
- Una lógica superficial y analítica, que es la lógica clásica, válida para el mundo macroscópico, el mundo superficial.
- Una lógica profunda y sintética, que es válida para el mundo microscópico, el mundo profundo.
A nivel profundo solo hay una lógica, la lógica profunda. A nivel superficial hay muchas lógicas posibles, las lógicas superficiales. La lógica profunda es la fuente y fundamento de todas las lógicas. La lógica clásica no es la única lógica que existe ni es la única verdadera. Es una de las lógicas posibles y la más superficial y restrictiva de todas.
La lógica profunda es una lógica genérica que se basa en lo siguiente:
- En la primitiva “Condición”.
- En la conjunción de conceptos opuestos: verdadero y falso, rico y pobre, alto y bajo, etc.
- En la posibilidad de utilizar grados de verdad o de conceptos en general.
Así que mejor que distinguir entre lógica consistente y paraconsistente se supone que no existe una lógica inconsistente, es mejor hablar de una única lógica profunda y diferentes “lógicas superficiales”. Las lógicas paraconsistentes se pueden considerar lógicas intermedias entre la lógica profunda y las lógicas superficiales.
En física cuántica la lógica tradicional no sirve. Se debe aplicar la lógica profunda. En este sentido, la lógica profunda no pretende sustituir a la lógica clásica, sino complementarla para situaciones especiales, cuando no hay dualidad. Ocurre lo mismo que con la relatividad, que no ha eliminado la mecánica newtoniana, pero en situaciones especiales, cuando la velocidad está próxima a la de la luz, hay que aplicar la teoría de la relatividad. A nivel físico, la física profunda (cuántica) utiliza una lógica profinda y sintética.
El mundo cuántico es un mundo frontera entre lo trascendente e inmanente, entre lo profundo y lo superficial. En realidad el mundo cuántico es arquetípico porque conecta ambos mundos.
Decía Feynman que el mundo cuántico no se puede entender. No se entiende desde el modo racional puro. Pero se entiende desde el modo intuitivo de conciencia.
Newton da Costa, en 1958, propuso que la lógica paraconsistente fuera el fundamento de la matemática. A esta propuesta hay que decir dos cosas: 1) la lógica paraconsistente no puede fundamentar a la matemática porque su definición es ambigua y una fundamentación de la matemática tiene que ser necesariamente simple; 2) la lógica en la que debe fundamentarse la matemática debe ser una lógica profunda o trascendental (como decía Wittgenstein).
MENTAL y la paraconsistencia
MENTAL ofrece una solución al problema de las inconsistencias:
- Lenguaje ingenuo.
MENTAL es un lenguaje ingenuo en el sentido de que sus fundamentos son simples, claros y consistentes, sin considerar a priori posibles inconsistencias en sus manifestaciones, inconsistencias que son expresables porque el lenguaje lo permite. El lenguaje no tiene restricciones.
- Lenguaje completo.
El lenguaje es completo porque toda expresión bien formada (las que respetan las reglas sintácticas) forma parte del lenguaje, existe potencialmente. Los límites de MENTAL son los límites de lo expresable, basado en los grados de libertad (las primitivas semánticas universales). Pero la completud implica que algunas expresiones pueden ser inconsistentes. Así que consistencia e incompletud están estrechamente relacionadas. Para que haya completud es inevitable que haya inconsistencia. Pero las contradicciones están localizadas y no conducen a la inconsistencia de todo el lenguaje y de todos los sistemas que pueden construirse con él.
Las expresiones inconsistentes no son una fuente de problemas y a las que hay que evitar; muy al contrario, son una fuente de reflexión y conciencia, pues en la conciencia se unen los opuestos o duales. Hay que armonizar o reconciliar las contradicciones.
También pueden especificarse expresiones imaginarias. Las expresiones imaginarias desempeñan un papel esencial en matemática, cuyos ejemplos paradigmáticos son las definiciones de infinitésimo y de unidad imaginaria.
- Lenguaje interpretable.
Las primitivas tienen una interpretación única, pero los nombres admiten muchas interpretaciones, en función del modelo que se considere.
- Universos matemáticos.
Con el lenguaje se pueden construir universos matemáticos o mundos posibles diferentes (con leyes y teoremas diferentes), pero todos con una raíz común, que son las primitivas. Según Cantor, la esencia de la matemática reside en su completa libertad. MENTAL es el ejemplo más evidente de la libertad expresiva. MENTAL es la Carta Magna de los mundos posibles.
La matemática, a nivel profundo, es única. Pero a nivel superficial, hay muchas matemáticas posibles.
- La cuestión de la verdad.
Lo verdadero y lo falso tradicionales se sustituyen por los conceptos de existencia o no existencia de una expresión en el espacio abstracto.
La verdad es un atributo (predicado extrínseco) que puede aplicarse a cualquier expresión, sea de tipo lógico o no. No se necesita ningún metalenguaje. Los atributos posibles son V (verdadero), F (falso) o {V F} (verdadero y falso). Estos valores lógicos son generalizables y se expresan como magnitudes lógicas, es decir, afectadas por un factor entre 0 y 1. Por ejemplo,
x/(0.7*V) x/(0.3*F) x/{0.7*V 0.3*F} x/(0.7*{V F})
Incluso se podrían especificar expresiones imaginarias, donde V y F no fueran complementarias, por ejemplo, x/{0.7*V 0.6*F}
MENTAL vs. Teoría axiomática de conjuntos
Cuando se descubrieron las paradojas en la teoría original de Cantor, especialmente la paradoja de Russell, cabían dos posibles soluciones:
- Mantener la lógica clásica y desechar (o, al menos, modificar) el principio de comprensión, porque no todas las propiedades valen, pues algunas son contradictorias.
- Mantener el principio de comprensión y cambiar la lógica subyacente: admitir una lógica paraconsistente que permita sentencias contradictorias en la teoría de conjuntos. Esta fue la posición de autores como Newton da Costa, Graham Priest y Ross Brady. Este último autor defendió una teoría de conjuntos ingenua en su obra “Universal Logic” [2006].
La solución que se adoptó fue la primera, que dio lugar a la teoría axiomática de conjuntos ZFC, una teoría consistente pero compleja. Descarta el principio de abstracción y lo sustituye por varios axiomas, creados ad-hoc para evitar paradojas. La colección de conjuntos que pueden formarse es una jerarquía y se construyen de abajo-arriba. Con este sistema, el conjunto de Russell no se puede construir, por lo que desaparece la paradoja.
Desde el punto de vista conceptual, habría sido más lógico mantener el principio de comprensión e inventar una nueva lógica (o flexibilizar la lógica existente) para que asimilara estas paradojas y desarrollara todas sus posibilidades expresivas. No se puede rechazar lo que es expresable. Las expresiones contradictorias no hay que evitarlas, sino asimilarlas porque en ellas radica precisamente la conciencia, en la unión de opuestos.
MENTAL proporciona ventajas evidentes sobre la teoría ZFC:
- ZFC es una teoría axiomática que incluye a los números naturales, por lo que está limitada por el teorema de incompletud de Gödel. El verdadero significado de este teorema es que la matemática no puede fundamentarse en sí misma. Debe fundamentarse sobre algo superior (o más profundo).
- ZFC es una teoría compleja. Pero la fundamentación de la matemática tiene que ser necesariamente simple, y no solo simple, sino de suprema simplicidad. Lo complejo es construye a partir de lo simple. Hay que aplicar el principio de la navaja de Occam: entre varias teorías alternativas, hay que elegir la más simple, porque es la que está más cerca de la verdad.
- ZFC se fundamenta en el concepto de conjunto. Pero el concepto de conjunto es solo una de las dimensiones o grados de libertad de la realidad. El conjunto es uno de los 12 arquetipos de la conciencia. El concepto de conjunto es un arquetipo primario y no es posible definirlo sin caer en en conceptos similares, como grupo, colección, reunión, etc. Por lo tanto, la matemática no se puede fundamentar solo sobre la noción de conjunto. Necesita los otros arquetipos primarios.
Se suele afirmar que los conjuntos son suficientes para la la matemática, pues permiten definir números, funciones, relaciones, etc. Esto no es cierto, pues se necesitan otros conceptos adicionales que no se han definido formalmente como los conceptos de función, predicado, igualdad y relación. Las únicas relación que se define es la de pertenencia de un elemento a un conjunto.
- ZFC utiliza la lógica de predicados de primer orden, que es una lógica limitada, no genérica. MENTAL permite expresar predicados de cualquier orden y no solo en expresiones lógicas, así como también cuantificadores de cualquier orden.
- ZFC se creó principalmente para evitar las paradojas. La motivación para crear MENTAL fue intentar descubrir el lenguaje subyacente que relaciona los fundamentos últimos de la realidad, que son las categorías filosóficas, los arquetipos de la conciencia, las primitivas semánticas universales. Además, desde el nivel profundo, desaparecen los problemas en general, incluyendo las paradojas. Los problemas surgen desde el nivel superficial, donde hay dualidad.
- ZFC contempla a los números naturales como conjuntos, una idea de Frege y continuada por Russell. Según la interpretación de Von Neumann, los números naturales (0, 1, 2, … ) corresponden a la secuencia de conjuntos
en donde cada número n es un conjunto que contiene a todos los anteriores, de tal manera que el sucesor de n es
A partir de esta definición se obtienen los axiomas de Peano, que son teoremas de la teoría ZFC.
Pero esto no se ajusta a la realidad. El número natural es otro arquetipo primario, diferente del de conjunto, aunque relacionado con él: los números son propiedades de los conjuntos, pero no son conjuntos. Los números naturales no son definibles formalmente. Solo se captan por la intuición, como los conjuntos y el resto de los arquetipos primarios.
- Los axiomas de un sistema formal deben de ser autoevidentes. Pero este no es el caso de ZFC, sobre todo por el polémico axioma de elección. Este axioma afirma que en toda colección de conjuntos no vacíos, existe otro conjunto que contiene un elemento de cada uno de esos conjuntos. Este axioma se cumple de manera evidente en los conjuntos finitos, pero en los conjuntos infinitos solo se puede cumplir cuando los conjuntos siguen un patrón.
Los axiomas de ZFC son simplemente una selección más o menos arbitraria de definiciones, propiedades o descripciones. MENTAL está fundamentado en conceptos universales que están necesariamente presentes en todos los mundos posibles.
- ZFC no aporta un lenguaje completo para toda la matemática. De hecho, las definiciones (unión de conjuntos, conjunto potencia, etc.) están en lenguaje natural y describen cómo se obtienen los nuevos conjuntos, pero sin una formalización de tipo operativo. MENTAL es un lenguaje formal operativo y descriptivo para la matemática y para todas las ciencias formales en general.
MENTAL y el programa de Hilbert
Con MENTAL, el programa de Hilbert de fundamentación de la matemática es posible, pero con modificaciones:
- En lugar de axiomas formales hay axiomas semánticos (las primitivas semánticas universales), que son dimensiones o grados de libertad. MENTAL es la metamatemática que fundamenta la matemática. La matemática no puede fundamentarse en axiomas formales porque estos pertenecen a la matemática, y la matemática no puede fundamentarse en sí misma.
- El sistema es completo. Toda expresión bien formada es un “teorema”, pero no el sentdo de ser verdadero o falso, sino en el sentido de construible, de ser llevado a la existencia. Todas las expresiones bien formadas existen potencialmente.
- Todas las expresiones tienen diferentes interpretaciones, según el modelo que se considere. La interpretación de las primitivas es única. Lo que son interpretables son los nombres que aparecen en las expresiones.
- El lenguaje es consistente, pero pueden expresarse sentencias inconsistentes e imaginarias. Las expresiones autorreferenciales representan expresiones fractales.
- Además de fundamentar la matemática, aclara la naturaleza de la matemática: la matemática es el estudio de las relaciones entre las manifestaciones de los arquetipos primarios.
- MENTAL une teoría y práctica. Une lo descriptivo y lo operativo. En general, une los opuestos o duales. Armoniza los dos modos de conciencia a través de las primitivas semánticas universales.
Generalización
Las inconsistencias no solo ocurren en la lógica, sino en todas las expresiones imaginarias, que se construyen mediante el símbolo de condición, de sustitución o de equivalencia. Algunos ejemplos de expresiones imaginarias, además de las de la paradoja de Russell y la definición de infinitésimo, son:
(i*i = −1) (definición de la unidad imaginaria)
⟨( x→y → x=y )⟩
(a+a = 1.8*a)
Adenda
Orígenes de la lógica paraconsistente
La lógica paraconsistente se remonta al propio Aristóteles, el creador de la lógica. Aristóteles conocía las paradojas. Las denominaba “sorites” (en griego, “montón”) porque la paradoja principal se refiere a cuando unos granos de arena se convierten en un montón. Hoy esta paradoja se formaliza mediante grados de verdad con la lógica difusa.
A mediados del siglo XX se intento integrar las contradicciones en una teoría lógica más amplia y flexible que la lógica clásica tradicional: la lógica paraconsistente. Esta nueva lógica fue propuesta formalmente y de manera independientemente en 1948 por el polaco Stanislaw Jaskowski un estudiante de Lukasiewicz, el creador de la lógica polivalente y por el brasileño Newton da Costa en la década de los 1950s.
Jaskowski dio tres criterios que debe cumplir una lógica paraconsistente:
- No debe ser trivial.
- Debe permitir inferencias prácticas.
- Debe tener una justificación intuitiva.
Para ilustrar estos criterios, Jaskowski puso el ejemplo de un grupo de personas que tienen opiniones opiniones contrarias. Unas piensan que la riqueza debe distribuirse por igual. Otras piensan que cada una de tener lo que gana con su trabajo. El grupo como un todo tiene un estado con información inconsistente.
Da Costa es considerado el padre de la lógica paraconsistente. El término “lógica paraconsistente” le fue sugerido a da Costa por el filósofo peruano Francisco Miró Quesada. Otros términos sugeridos por él fueron el de “lógica ultraconsistente” y “lógica metaconsistente”. Da Costa eligió “lógica paraconsistente”.
Da Costa estaba interesado en la naturaleza del conocimiento, en especial el conocimiento científico, así como el papel de la matemática y la lógica como instrumentos para lograr ese conocimiento. También estaba interesado en la matemática paraconsistente (las geometrías no euclidianas) y sus aplicaciones a la física. Según Da Costa, el conocimiento científico es cuasi-verdadero y justificado.
Actualmente no existe una sola lógica paraconsistente, sino una gran variedad de ellas, entre ellas las lógicas adaptativa, la lógica de la relevancia y la lógica deóntica.
- La lógica adaptativa es una lógica en la que las reglas de inferencia pueden cambiar con el tiempo. La lógica es dinámica. Las reglas de inferencia cambian en función de lo que se ha derivado en cada momento, y otras sentencias que se habían derivado ya no existen.
- Una lógica es relevante si y solo si satisface la condición siguiente: “Si A→B es un teorema, entonces A y B comparten una expresión lógica.
- La lógica deóntica −del griego, “lo debido, lo necesario”− es la lógica de las normas y de las ideas normativas. Es un tipo de lógica modal.
La lógica paraconsistente ha adquirido una gran importancia por sus numerosas aplicaciones: inteligencia artificial, aprendizaje automático, gestión del conocimiento, revisión de creencias, bases de datos, fundamentación de la matemática, ingeniería de software, economía, sistemas de control, etc.
El dialeteismo
La lógica paraconsistente ha conducido al establecimiento de la escuela filosófica del dialeteismo (dialetheism en inglés), cuyo principal defensor contemporáneo es el filósofo australiano Graham Priest. Esta escuela admite la paraconsistencia fuerte: existen verdades que son contradictorias. Una dialethia es una sentencia tal que ella y su negación son ambas verdaderas, por lo que no cumple el principio de no contradicción. La lógica dialtheia es polivalente y paraconsistente, pero lo contrario no es cierto.
La lógica dialtheia es una lógica trivalente: una sentencia puede ser verdadera (V) o falsa (F) o verdadera y falsa (V y F) a la vez. La negación de una sentencia V y F es también V y F (es un punto fijo respecto a la negación). Las tablas de verdad correspondientes a la conjunción, disyunción y negación son las mismas que la lógica trivalente de Lukasiewicz, donde el tercer valor se interpreta como “indeterminado” o “ni verdadero ni falso”.
Según Priest, la necesidad de aceptar las contradicciones como verdaderas proviene de la lógica (la paradoja del mentiroso), la teoría de conjuntos (la paradoja de Russell) y de la realidad social, como las contradicciones legales y las posiciones contrarias de grupos en temas sensibles. Priest ha hecho varias contribuciones a la lógica paraconsistente. Priest y da Costa son las figuras más destacadas de la lógica paraconsistente.
La lógica paraconsistente y el mito
El mito tiene una estructura lógica que puede calificare de paraconsistente. En efecto, el mito tiene las características siguientes:
- Paradójico.
En esencia, el mito es contradictorio, inconsistente, paradójico, pre-lógico o pseudo-lógico. Es “mito-lógico”. No sigue una lógica racional y superficial. La lógica es más bien profunda e intuitiva. Está abierta a todas las posibilidades. En cualquier momento puede suceder lo inesperado.
El mito no incluye el principio de no contradicción, pues eso equivaldría a no afirmar nada y todo sería trivial.
- Imaginación frente a lógica.
La imaginación y la emoción reemplazan a la lógica y hacen imperceptibles las inconsistencias. La imaginación (como facultad del alma) está por encima de la mente racional. La imaginación conecta con la mente intuitiva (las intuiciones son mensajes del alma).
- Misterioso.
El pensamiento mítico es misterioso porque no es concebible por la razón. A pesar de su carácter misterioso, el mito tiene significado, pues hace referencia a una realidad superior, metafísica. No hace referencia a una realidad física superficial donde rige la lógica normal.
- Creencias.
El mito concierne a las creencias, más que a los conocimientos. Los enunciados lógicos corrientes se refieren a la realidad física y las creencias se refieren a la realidad metafísica.
- Unión de opuestos.
El carácter paradójico del mito forma parte de su mensaje profundo. Trata de superar y trascender el dualismo para así desarrollar la intuición y el viaje hacia lo superior, lo sobrenatural, hacia el alma. “La naturaleza paradójica de las historias míticas es parte de su mensaje” [Edmund Leach, 1969].
El mito ofrece soluciones a las dicotomías o categorías duales (vivo-muerto, sueño-vigilia, realidad-ficción, verdad-apariencia, racional-absurdo, etc.) mediante un tercer elemento mediador que conecta los opuestos o duales. Es en esta región intermedia donde brotan las entidades del universo mítico: seres contradictorios, anómalos, sobrenaturales, como vírgenes-madres y dioses-hombres. En la unión de opuestos está la conciencia. “La función de los mitos en la cultura es proporcionar un modelo lógico para resolver una contradicción” [Claude Lévi-Strauss, 2009].
- Retórica.
Los mensajes míticos son redundantes y retóricos. Estas características cumplen un papel importante, pues permiten contemplar la vaguedad de los mensajes desde diferentes puntos de vista y así reforzar el significado esencial.
- Cohesión.
El mito proporciona una cosmovisión, un modelo que integra y cohesiona una cultura, Es una Carta Magna de creencias, valores que estructuran una sociedad.
- Lenguaje simbólico.
El lenguaje mítico es simbólico y metafórico.
- Experiencia.
Un mito no es una narración, sino una realidad profunda que se vive y experimenta. La experiencia mítica está a medio camino entre dos mundos sin una frontera clara entre ellos: entre la vida y la muerte, entre el mundo del sueño y el de la realidad objetiva. Los contenidos simbólicos opuestos se interpenetran, como en el símbolo del yin-yang.
- Significado oculto.
En el mundo mítico no existe el azar. Todo tiene un significado y obedece a un propósito. El significado del mensaje mítico reside en lo que se oculta, en lo que no es explícito, en lo que no se revela. El mensaje es un código inteligible solo para aquellos iniciados que sepan ver el significado profundo de lo simbólico y lo metafórico, más allá de lo literal.
- Imagen tautegórica.
La imagen mítica −como el símbolo− remite a ella misma, no representa a otra cosa. “La imagen mítica es tautegórica” [Cassirer, 1995].
- Globalidad.
En el universo del mito, el todo no tiene partes porque la parte es el todo.
- Libertad.
En el mito no hay reglas ni condiciones limitadoras. Por eso no hay lógica (racional), porque la lógica limita.
- Equivalencia de mitos.
A nivel profundo, todos los mitos son potencialmente el mismo mito.
- Reproducción.
Los mitos se reproducen, a veces con los mismos detalles, en diversas regiones y culturas del mundo.
Bibliografía
- Bertossi, Leopoldo (ed.). Inconsistency Tolerance. Springer, 2004.
- Béziau, Jean-Yves; Carnielli, Walter; Gabbay, Dov (eds.). Handbook of Paraconsistency. London: King's College, 2007.
- Birkhoff, Garrett; von Neumann, John. The Logic of Quantum Mechanics. Annals of Mathematics, 37 (4): 823-843, 1936.
- Brady, R. Universal Logic. CSLI Publications, 2006.
- Bremer, Manuel. An Introduction to Paraconsistent Logics. Peter Lang, 2005.
- Byers, W. How mathematicians think: using ambiguity, contradiction, and paradox to create mathematics. Princeton University Press, 2007.
- Cassirer, E. The philosophy of symbolic forms. Yale University Press, 1995.
- Halmos, Paul R. Naive Set Theory. Martino Fine Books, 2011.
- Hintikka, J. Saber y creer. Una interpretación de las dos nociones. Tecnos, 1979.
- Leach, E.R. Genesis and Myth and other Essays. Jonathan Cape, 1969.
- Lévi-Strauss, Claude. Antropología estructural: mito, sociedad, humanidades. Siglo XXI de España Editores, 2009.
- Mortensen, C. Inconsistent Mathematics. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 1996.
- Páramo Rocha, Guillermo. Lógica de los mitos: lógica paraconsistente. Ideas y Valores, 27-67, 1989. Disponible online.
- Peña, Lorenzo. Graham Priest's 'Dialetheism': Is it altogether true?. Sorites. 7, 1996.
- Priest, G.; Tanaka, K. Paraconsistent Logic. Stanford Encyclopedia of Philosophy, 1996.
- Priest, G. A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2001. Versión española: Una brevísima introducción a la lógica, Océano, 2006.
- Priest, G. Beyond the Limits of Thought. Cambridge University Press, 2003.
- Priest, G. In Contradiction: A Study of the Transconsistent. Oxford University Press, 2006.
- Priest, G. Introduction to Non-Classical Logic. Cambridge University Press, 2008.
- Putnam, Hilary. Is Logic Empirical? Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 5, pp. 216-241, 1969.
- Rosinger, Elemér E. Brief Lecture Notes on Self-Referential Mathematics and Beyond. arXiv, 2 May 2009.
- Slater, B. H. Paraconsistent Logics? Journal of Philosophical Logic. 24 (4): 451–454, 1995.
- Vickers, Peter. Understanding Inconsistent Science. Oxford University Press, 2013.
- Wrigley, Michael. Wittgenstein on Inconsistency. Philosophy, 55 (214): 471-484, Oct. 1980.